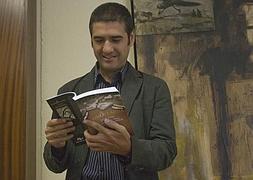
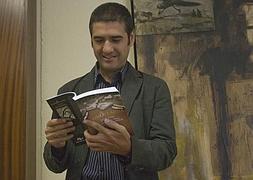
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
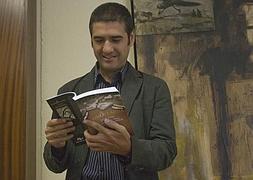
JUAN LUIS TAPIA
Domingo, 9 de febrero 2014, 01:24
El profesor e investigador de la UGR Juan Manuel Barrios Rozúa acaba de publicar 'Granada napoleónica. Ciudad, arquitectura y patrimonio' (Ed. Universidad de Granada), un título en el que recoge, tras ocho años de trabajo, la descripción de la Granada de la invasión francesa, entre otros asuntos, las reformas acometidas por los franceses, los expolios del patrimonio histórico, los daños causados en la Alhambra o la ruina económica en que la guerra dejó a Granada
El libro consta de casi 450 páginas que se estructuran en tres grandes capítulos sobre 'La ciudad del antiguo régimen en crisis', 'Granada bajo la dominación francesa' y 'La efímera ciudad constitucional'. Además, Juan Manuel Barrios añade una introducción y un apartado de conclusiones, así como dos índices, de edificios y lugares, y onomástico.
-¿En qué situación se encuentra Granada cuando es invadida por los franceses?
-Granada era una ciudad con un perfil todavía barroco, dado que la presencia de los clérigos con sus trajes talares, las capillas, las iglesias y los conventos le daban un aspecto de ciudad sacralizada, amodorrada en el Antiguo Régimen. Sin embargo, en Granada, como en toda la sociedad española, se vivía una profunda crisis social ya antes del comienzo de la guerra, la cual se había agravado en extremo tras el levantamiento popular contra la invasión francesa.
-¿Cómo son recibidas las tropas napoleónicas?
-Desde el comienzo de la guerra en mayo de 1808 hasta la llegada de los franceses en enero de 1810 el desgaste había sido enorme para la población: impuestos de todo tipo y una constante sangría de jóvenes para formar los ejércitos patriotas, además de todo tipo de conflictos sociales. La temprana victoria de Bailén en julio de 1808 generó mucha ilusión, pero luego vinieron derrotas tras derrotas; año y medio después, cuando un enorme ejército liderado por el mariscal Soult y el propio rey José Bonaparte cruzó Despeñaperros, el derrotismo se había extendido por amplios sectores de la sociedad, en particular de las elites, que de ninguna manera estaban dispuestas a hacer de Granada una nueva Zaragoza. La ciudad se rindió sin resistencia ante los ejércitos de un Napoleón que parecía invencible y que había abierto un nuevo ciclo que, con mayor o menor entusiasmo, era preciso aceptar. Los granadinos que colaboraron con los ocupantes pudieron hacerlo por simple oportunismo o cobardía, o por entusiasmo por la modernidad que encarnaba Francia. No obstante, la mayoría de los granadinos detestaba a los ocupantes.
-¿Por qué ordenó José Bonaparte la retirada de la bandera tricolor de la Alhambra?
-En teoría José Bonaparte era el rey de un estado independiente; cuando vio una gran bandera francesa ondeando en la Alcazaba de la Alhambra se dio cuenta de que constituía una humillación para la población local a la par que una negación de su propia soberanía sobre la ciudad. Los militares no creían en el rey, creían en el emperador.
-¿Qué estado presentaba la Alhambra y qué reformas reales acometieron en el monumento?
-La Alhambra estaba deteriorada. Aunque durante el siglo XVIII y los primeros años del XIX se hicieron campañas de obras de cierta envergadura. José Bonaparte visitó con detenimiento la Alhambra, de la cual le había hablado encomiásticamente su amigo el viajero prerromántico Alexandre Laborde. Sabemos que el rey tenía la intención de establecer la Corte en Granada durante un periodo de unos cuatro meses, decisión que posiblemente tomó ya antes de conquistar Andalucía, aunque al final solo estuvo dos semanas y quizás se fue algo decepcionado por una ciudad en exceso provinciana y una población de cordialidad hipócrita. Preocupado por el deterioro de la Casa Real de la Alhambra dictó un decreto ordenando su conservación y nombró al superintendente de la casa real Miot de Mélito para que dirigiera las obras. No obstante, este cortesano se marchó con él a Madrid y nombró a su vez al representante del real patrimonio en la ciudad, Francisco Aguirre, para que quedara a cargo de las obras. Sin embargo, el general Sebastiani decidió unilateralmente que él iba dirigir las restauraciones. Este general había tenido una brillante trayectoria como embajador en Estambul y varias ciudades árabes de Próximo Oriente, había conocido al escritor romántico René de Chateaubriand, y tenía un sincero aprecio por las antigüedades árabes. Sabemos que celebró reuniones militares en la torre de Comares sentado en cojines a la otomana. Sebastiani era corso como Napoleón y había conocido a todas las grandes figuras del Imperio; en Granada vivía con aires de realeza hasta el extremo de ser apodado 'Horacio I rey de Granada'.
-¿Qué reformas acometieron los franceses en Granada y qué queda de ellas?
-Horace Sebastiani veía en las obras de mejora urbana una manera de dar un rostro progresista al Imperio. Hacer obras públicas parece que era popular, pero se hizo a costa de un fuerte endeudamiento municipal. Sorprende el elevado número de iniciativas urbanas para el corto periodo que tuvo la ocupación francesa: arreglo de las alamedas del Genil, conclusión del teatro Nuevo -bautizado como Napoleón y conocido después como Cervantes-, construcción de airosos puentes de piedra (el puente Verde y el puente de los Vados, entre otros). Muchas de estas iniciativas venían de los años previos a la ocupación napoleónica, pero o no se habían acabado o no se encontraban recursos para acometerlas. Por ejemplo, el teatro Nuevo no se terminaba porque el arzobispo, como toda la Iglesia de la época, consideraba el teatro un foco de peligrosos males morales e incluso le culpaba de los terremotos que sufría la ciudad, que eran una manifestación de la ira divina.
-¿Qué personajes del tipo Dalmau se dieron en aquella Granada napoleónica?
-Francisco Dalmau, el autor del mapa topográfico de Granada realizado en 1796, se puso al servicio de los franceses y posiblemente fue uno de los principales asesores de las obras urbanas. También fue un afrancesado el erudito Simón de Argote, autor de uno de los libros más importantes escritos nunca sobre la Alhambra: 'Los Nuevos Paseos por Granada y sus contornos', una obra que quedó inconclusa y de la que he descubierto un capítulo inédito entre los papeles de José Bonaparte conservados en París; en los próximos meses lo publicaré en la revista 'Al-Qantara'.
-¿Por qué la ciudad quedó arruinada?
-Granada, como toda Andalucía, pagó un tremendo precio por la victoria contra Napoleón, aunque la ciudad tuvo la fortuna de no ser saqueada, como sí lo fueron Córdoba, Jaén o Málaga. Cuando los franceses ocuparon la ciudad impusieron grandes exacciones que pronto les ganaron la antipatía de aquellos que se habían hecho la ilusión de que con los franceses las penurias de la guerra podían tocar a su fin. No olvidemos que Napoleón no ofrecía apoyo logístico a sus ejércitos, sino que estos tenían que proveerse de todo lo necesario en las tierras que conquistaban; como en muchas zonas de Andalucía encontraron una encarnizada resistencia, el precio de la ocupación se hizo aún más oneroso. Cuando los franceses evacuaron Granada la guerra continuaba en el resto de la Península, y la ciudad debió seguir contribuyendo a ella. Tras la restauración de Fernando VII comenzaron las guerras de la independencia de las colonias americanas y no pocos granadinos fueron reclutados para luchar en tan estériles campañas. Aunque veamos el periodo desde el prisma romántico, fue una época de terribles mortalidades provocadas por la guerra, el hambre y las enfermedades.
-¿Qué aporta el libro a los estudios sobre esa época y qué tópicos y leyendas se rompen?
-Quería hacer un libro que no dejara cabos sueltos y que tuviera un acervo de datos nuevos. Llamaría la atención sobre el magnífico palacio que tenía Azanza, virrey de México y luego ministro de José Bonaparte, en la carrera del Darro; el análisis del primer sistema de alumbrado público instalado en la ciudad; el perfil biográfico de todos los artífices, políticos y militares que tuvieron responsabilidad en las obras de Granada; el análisis de la secularización de los conventos y del saqueo de sus obras de arte; el conato de asedio que sufrió Granada por parte de las tropas del conde de Montijo; la descripción de la Alhambra antes, durante y después de la guerra, etc. Respecto a tópicos, en la historiografía local había un conocimiento muy fragmentario con grandes lagunas; por ejemplo, nadie se había molestado en estudiar en serio la figura de Horace Sebastiani. He intentado demostrar que la historia no necesita ser novelada, sino mostrada con toda su riqueza de matices en una visión coherente.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
España vuelve a tener un Mundial de fútbol que será el torneo más global de la historia
Isaac Asenjo y Álex Sánchez
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.