La ruta macabra de Granada
Edificios como San Jerónimo o el convento de la Encarnación fueron construidos con restos de tumbas árabes que se pueden observar a simple vista
Manuel Vela, catedrático de dibujo ya jubilado del Instituto Padre Manjón y profesor de la Facultad de Bellas Artes, siempre sintió una gran atracción por la Alhambra. Desde que aterrizó por primera vez en Granada, allá por los setenta, hasta la actualidad. Le fascina su historia y le fascina sobre todo sus geometrías. Hasta el punto de que ha escrito exitosos libros sobre ellas. Y en una de aquellas primeras excursiones fue cuando descubrió las 'macabrillas'. Es decir, restos de tumbas musulmanas empleadas por los cristianos para erigir sus iglesias –y también algunas construcciones civiles–.
Con el paso de los años ha ido catalogando todas aquellas que se pueden observar en Granada de un simple vistazo. Todas con un valor especial por su ornato o por tener alguna inscripción. IDEAL ha realizado con él la Ruta más Macabra, la de las Macabrillas, la mejor de las excusas para acercarse al patrimonio y conocer, al mismo tiempo, cómo eran las ocho necrópolis árabes de Granada. Comenzamos.
-kzjC-U2201017000246oHI-650x455@Ideal.jpg)
Arrancamos con la fresca desde la plaza de los naranjos del Monasterio de San Jerónimo. Si se sitúa enfrente, no tardará en descubrir una de estas macabrillas a la altura de los ojos. El motivo decorativo es el más recurrente, una especie de cinta entrecruzada. «Era el borde de uno de los enterramientos que hubo en el cementerio de Puerta Elvira, el más extenso de Granada, que se utilizó para levantar San Jerónimo», explica Manuel Vela. «El reciclaje no es de ahora; hace milenios que se viene haciendo», añade. En la calle Compás de San Jerónimo, a la vuelta de la esquina, hay unos cuantos ejemplos más.
-kzjC-U2201017000246SYC-650x455@Ideal.jpg)
Desde ahí nos desplazamos unos cientos de metros, hasta el Convento de la Encarnación. Los profesionales que acometieron la restauración de la fachada tomaron la acertada decisión de dejar al descubierto tres macabrillas. Solo tiene que elevar un poco la mirada. Son similares a las de San Jerónimo y, por su ubicación, posiblemente también la 'cantera funeraria' fuera la de Puerta Elvira. Recordemos que en este reportaje estamos poniendo el foco solo en aquellas piezas que tiene algún tipo de filigrana –hay muchas más desprovistas de cualquier tipo de floritura–.
Newsletter
Desde este punto nos desplazamos hasta la trasera del convento de las Carmelitas, en la Cuesta Rodrigo del Campo. En el zócalo también hallará varias cinceladas a partir de una red de cuadrados y diagonales con trazados relativamente sencillos que se asemejan a los alicatados de la Sala de las Dos Hermanas de la Alhambra. «La creatividad sería mayor o menor en función de si el difunto tenía más o menos riquezas, aunque lo más probable es que los talleres que se dedicaban a tallar la piedra dispusieran de plantillas», señala Vela.
Puerta de la Justicia
Ahora nos trasladamos hasta la Puerta de la Justicia de la Alhambra. Una vez franqueada, ya dentro de la ciudad palatina, se topará con uno de los muros –subiendo a la izquierda– que está hecho con macabrillas. Este paredón fue estudiado por el ínclito Gómez Moreno, quien refiere que en este paño se conservan lápidas enteras de 1,66 metros de longitud con entrelazados de relieve por una o dos de sus caras, aunque también hay otras que son enteramente lisas. El historiador refiere que estos cantos venían del cementerio que hubo en el Barranco del Abogado, «donde el cadáver se depositaba mirando al oriente, en una fosilla, y encima ponían estas lajas hincadas en la tierra, formando un rectángulo».
-kzjC-U2201017000246JKE-650x455@Ideal.jpg)
El arqueólogo Amjad Sulimán aclara que las macabrillas realmente eran la parte superficial de la sepultura, donde aparecía el nombre del finado, el año de fallecimiento y algún verso del Corán. «Se empezaron a utilizar para la ejecución de los templos con el Cardenal Cisneros, cuando las capitulaciones quedaron sin efecto», explica Sulimán, quien detalla que en la Granada de Al Ándalus hubo ocho cementerios que estaban emplazados en Puerta Elvira, la parte alta del Albaicín, la Rauda Real –donde fueron inhumados los sultanes–, la Sabika, el Arco de las Pesas, el Campo del Príncipe, el Barranco del Abogado y la calle Damasqueros. «Así aparece –dice– en los estudios de Torres Balbás y Gómez Moreno».
-kzjC--1200x841@Ideal.jpg)
-kzjC--1200x851@Ideal.jpg)
-kzjC--711x841@Ideal.jpg)
Sulimán asegura que «la inmensa mayoría de las tumbas se marcaban con simples piedras situadas en la cabeza y los pies del individuo». «Los más destacados –prosigue– contaban con bordillos que delimitaban las fosas e incluso con lápidas, cipos o estelas epigráficas inscritas». «Entre estas últimas –agrega– las más originales y llamativas eran las 'mqābriyyas'». Una palabra derivada del término 'maqbara' (cementerio). Consisten en una losa prismática de sección triangular que se colocaba con la intención de resaltar la calidad social, religiosa o militar del fallecido. «Estas 'mqābriyyas' tenían poca altura; a veces eran una especie de peldaño», apostilla Sulimán.
-kzjC-U22010170002469VF-650x455@Ideal.jpg)
La historia de Granada no solo está escrita en los libros. También en las paredes de sus monumentos. A veces solo hace falta mirarlas con un poco de curiosidad.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

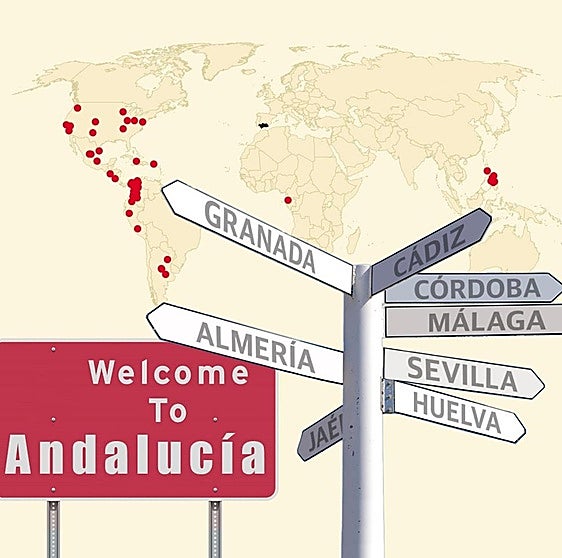


-kzjC-U2201017000246WKE-1200x840@Ideal.jpg)

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónAún no hay comentarios