Hace tiempo que en la sociedad andaluza está abierto el debate sobre este asunto. Y, como resulta inevitable, en las opiniones se mezclan los hechos (no siempre bien precisados), los juicios de valor –la ideología, en suma– y por supuesto sus circunstancias: no es la ... misma la perspectiva del contribuyente que la del beneficiario, porque uno paga y otro cobra. Y en un monto no pequeño: unos mil millones de euros al año. Sería extraño y caso milagroso que sus visiones coincidieran.
Entre los que están en contra (la derecha, para entendernos) se emplea el argumento de la escasa meritocracia a la hora de la selección de personal y ello no sólo en los niveles directivos –un botín natural del partido ganador de las elecciones y por tanto gobernante, lo cual no tiene necesariamente que ver con que luego, en el desempeño de la tarea, lo hagan bien o mal–, sino hasta el más bajo de los escalones, porque los tentáculos partitocráticos llegan muy hondo. En fin, esos planteamientos se suelen acompañar de la reflexión sobre la larguísima permanencia en el poder de un mismo partido, el PSOE, que sólo encontró término hace ahora justo un año. Una especie de maldición privativa de Andalucía, en suma. Y debido a gente con una ideología por así decir expansiva del gasto público, como rasgo además izquierdista.
Pero, si se analizan las cosas con rigor, las conclusiones que se obtienen son otras. Para empezar, porque la historia demuestra que los períodos de creación de las empresas públicas han sido precisamente los de gobernantes de derechas y además no democráticos. Con Primo de Rivera (1923-1930) se fundaron Campsa y Telefónica, inicialmente monopolios. Y fue bajo el régimen de Franco cuando se puso en marcha el mastodóntico INI, con entidades tan importantes como Endesa. Más aún: en la época de Felipe González, ese sector público empresarial heredado del franquismo primero se redujo (la reconversión industrial, particularmente aguda en sectores como la construcción naval, al que la bahía de Cádiz es tan sensible) y luego, en la parte rentable, se privatizó: fue entonces cuando se vendió gran parte del capital de la banca pública (Argentaria), de Repsol o de la propia Telefónica. Cierto que en 1983 se nacionalizó Rumasa, pero fue algo transitorio. A diferencia por cierto de lo que (de nuevo con un Gobierno de derechas, aunque ahora democrático) sucedió en 2012 con Bankia, la mayoría de cuyo capital continúa hoy, ocho años después, en manos del Estado.
Segundo error de perspectiva a la hora de jugar el sector público andaluz: olvidar que donde la presencia empresarial de la clase política se ha mostrado más intensa (y nociva) ha sido en entidades que no estaban formalmente ahí, como las cajas de ahorro en el período 1985-2011. El desastre nos ha terminado costando a los españoles más de 40.000 millones de euros, que se dice pronto. Tocamos, dicho sea aproximadamente, a más de 2.000 por contribuyente del IRPF. Y, en fin, no habrá que recordar que lo peor no estaba en Andalucía, sino en otros lugares, con Madrid a la cabeza.
Y, como tercer hecho a puntualizar, está la realidad de que en las comunidades autónomas las mayorías políticas no tienden a cambiar en casi ningún sitio. Piénsese en Galicia o en Castilla y León, por ejemplo. El gasto público regional tiene en todos los casos, y no únicamente en Andalucía, un importante componente clientelar.
Y no sólo eso, porque el Estado de las Autonomías ha generado una casta política cuyos rasgos se parecen mucho, más allá de territorios y de partidos, y que ha encontrado precisamente en las empresas públicas (así se piense con carácter general tal o cual cosa sobre esas entidades, que aquí el abanico de opiniones está abierto) un terreno especialmente fértil. Todos hemos visto al biotipo humano que se ha ido formando, mezcla de la obsequiosidad en las formas (casi al modo de un Zelig, la encarnación de los camaleones en la película de Woody Allen) y el disimulo como método de relación humana, por una parte, y, por otro lado, y a la inversa, la incapacidad de contención verbal cuando se temen que, aun en lontananza, algo o alguien puede terminar incidiendo en ese status que tanto le ha costado alcanzar. Una combinación curiosa, sí, entre el hermetismo y la transparencia: bipolaridad pura. Pero que es como es.
¿Anida acaso en Andalucía algún hecho diferencial? Ya se sabe que eso de las identidades territoriales tiene mucho de artificial (son los ojos de cada quien los que crean la realidad que se dice estar viendo), aunque, puestos a mirar las cosas con lupa, en nuestra tierra, caracterizada por un desempleo superior a la media nacional, y además desde siempre, quizá presente un punto más de intensidad la configuración de la gestión de ese tipo de entidades, sea cual fuere su campo de actividad, que puede ser lo más vario, y su grado de utilidad pública real, que sólo se puede ver caso por caso, como un medio para dispensar trabajo a los afines, buscando así recoger estómagos agradecidos. Al cabo, el inolvidable Natalio Rivas («¡Natalico, colocamos a tós!») no era de Monforte de Lemos ni de Medina del Campo.
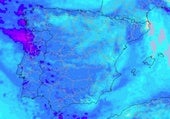





Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.