No me gusta el invierno. No soy la única. Por ejemplo, a la vejez se le llama el invierno de la vida. Es tiempo de ... frío interior y de soledades. La muerte es el mayor de los inviernos. El frío absoluto. Escalofrío produce hablar de esa amenaza que tenemos encima, que los demógrafos llaman 'invierno demográfico', un suicidio colectivo. Caminamos en los países occidentales hacia un mundo lleno de ancianos y sin apenas niños. Pero los niños son lo contrario al invierno. Dan calor y vida, como el sol. Solo desearlos ya elimina la tristeza y mitiga el miedo. Sin embargo, hoy hay una gran parte de jóvenes que ni siquiera sienten la llamada de la maternidad. Unos porque no se lo pueden permitir. Muchos más porque no quieren renunciar a vivir una eterna primavera de libertad fingida, tachando de su calendario el otoño y los inviernos de la vida. Sin embargo, de ello no es posible librarse por muchos cirujanos plásticos que se pongan como puntales. Pero como he dicho, hay muchas clases de inviernos, metafóricos y climatológicos.
Por ejemplo, existe también el invierno cultural, que no hay que explicarlo. Basta con encender la TV y dejar conectada como telón de fondo determinada programación de Tele5 para logra un máster de contracultura. Ese invierno tiene mucho que ver con el anterior, el demográfico, porque para acallar la llamada de los hijos conviene adormecer el espíritu, narcotizar el alma y silenciar la empatía humana. Alguien embrutecido mentalmente elimina con facilidad de su vida lo trascendente. Se vuelve cortoplacista, como los ciclos políticos. Otro invierno es el energético, mientras caminamos aún a tientas entre el abandono de las energías tradicionales contaminantes la búsqueda de solución en las alternativas. No estamos preparados, ni mucho menos, para renunciar a la energía atómica ni al petróleo. Pasará mucho tiempo antes de que solucionemos los hongos contaminantes que lentamente matan la vida de las grandes ciudades. Con ocurrencias como la que han inventado en Madrid con eso de multar a los conductores que pasan por el centro nada se arregla. Es como aplicar una cataplasma a un enfermo de peste negra. Agua caliente para captar votos de indocumentados. Eso lo sabe cualquiera que conozca lo que contaminan las calefacciones y las industrias urbanas.
Pero no hay peligro de que los ciudadanos empesebrados descubran las falacias políticas, porque otra característica de los ya contaminados por el invierno cultural es que nunca elevan la vista del suelo. Son carne de tropa no pensante. Raramente abandonan su tribu. Se les detecta porque hablan constantemente de la libertad, pero no la conocen ni por el forro. Tan prisioneros son que no lo saben. Lo que sí saben es que fuera de su pedestre microcosmos empieza el frío. En el fondo detestan el invierno, como es lógico, pero no se cuestiona los motivos, ni le planta cara a los problemas. Para eso tienen a sus políticos; les pagan para que piensen por ellos. Cuando otro piensa por ti, ya estas instalado en el eterno invierno, sin redención posible. Ya dejas de ser ciudadano para englobar la lista de los súbditos. De eso nadie se cura.
Pero yo no quería hablar hoy de esto. Había pensado contarles por qué no me gusta el invierno. Es que detesto el frío. Seguramente pasé mucho frío el día que nací, porque me han contado que nevaba y en mi pueblo no había calefacción alguna. Luego crecí y seguí helada durante aquellos eternos inviernos, cuando todavía caían nevadas en la Alpujarra que nos tapaban la puerta de casa y era necesario quitar la nieve de los terraos para que no se hundieran. Tengo recuerdos malísimos de lo que picaban los sabañones, de resfriados interminables, de practicantes que hervían las jeringas en casa para torturarte con inyecciones de pesadilla, del dolor de los dedos de los pies en la escuela, de la inmensa humedad helada que entraba por las rejillas de las ventanas, y de lo fría que estaba la cama. Era como sumergirse cada noche en un baño de hielo. ¿Influyó en crear en mí un carácter melancólico pasar tanto frío? No lo sé. Tenía miedo al invierno. Mis mayores contaban en el brasero historias terribles de la guerra, del hambre; hablaban en voz baja de niños con tuberculosis que había en el barrio, y echan la culpa al frío. Por eso, cuando los cerezos del huerto anunciaban la primavera, yo, una niña acobardada por el frío y acaso demasiado pensante, renacía y quería comerme el mundo. Además, pronto me di cuenta de que los abuelos del pueblo se morían mucho más en invierno. A mí siempre me gustaba mucho estar con los abuelos y sabía y me los robaría un invierno cualquiera.
Las estadísticas sanitarias me dan la razón. Gripes, pulmonías y una infinidad de virus invernales nos acechan desde que maduran los membrillos hasta que florecen los cerezos. Si de mí dependiera, clausuraba el invierno estacional. Pero eso es imposible. Sin embargo los otros infinitos inviernos, los que nos amenazan como asesinos silencios, los que son hijos de nuestros errores colectivos, sí tienen arreglo. Falta voluntad y valentía para plantearles cara. Lo más triste del caso es que, visto los visto, barrunto que más fácil sería ver un mundo sin invierno climatológico que libre de los otros inviernos, los que entre todos hemos parido.



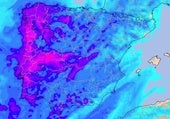







Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.