Prometí a mis lectores comentar alguna de las epidemias de peste Negra que asolaron nuestra provincia en el pasado. Ahora, cuando ya el virus chino ... del 2019 parece darnos un respiro, cumplo lo prometido, viajando en el tiempo hacia la Ciudad de los Cerros para aterrizar en 1681, año en el que murieron en la provincia miles de vecinos contagiados. Conozco este tema porque lo he investigado en fuentes directas de archivos, y porque sobre él volví a escribir cuando impartí mi discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. Allí hablé de los 'enemigos invisibles' que han matado a los hombres; a la par que reivindicaba la mayor presencia de Veterinarios como asesores para estos asuntos, dado que muchas enfermedades son zoonosis. Por desgracia los que mandan escuchan poco, de ayer a hoy. De haberlo hecho se habría evitado millones de víctimas.
Si nos centramos en la Peste Negra- tema al que dedique ya otra columna, el 16 de abril-, conviene conocer ciertas teorías médicas antiguas para valorara lo actual. Por ejemplo, se pensó que la 'pestilencia' estaba en el aire, y que los cadáveres eran un gran foco de contagio, porque cuando había cadáveres emanaban 'vapores contagiosos'. También se culpaba a las aguas contaminadas, y se veía en la sangre humana un gran foco infeccioso. De ahí la frecuencia de sangrados, que solo contribuían a debilitaban al enfermo. Curiosamente, se les pasaba por alto que la peste llegaba mucho más por mar que por tierra. Lógico, pues la trasmitían roedores que sobre todo viajaban en bodegas de los barcos. En todo caso la peste era algo que venía de fuera. Cuando llegaba el contagio a un lugar, los habitantes, presos de pánico, intentaban huir a zonas limpias de 'miasmas', como se recoge en el Decamerón de Bocacho. Huir, lejos, y volver tarde (cito , longe, tarde), era la medicina mejor para evitar el contagio, convertidos los viajeros en difusores de la enfermedad. Aquellas epidemias recurrentes provocaron terribles episodios, que algunos poderosos indeseables aprovecharon en su favor; porque nada paraliza más que el miedo a morir.
En el caso español, tras la Edad Media, hubo epidemias de peste negra entre 1596 – 1602; también entre 1648-1651, y otra en 1681, que tuvo en Jaén, y en Úbeda, mucha fuerza, provocando incluso motines. La última epidemia de Peste negra europea (que afecto sobre todo a Marsella y Provenza) fue en 1720-22, pero perduró en el norte de África, con rebrotes en el siglo XIX. Jaén vivió aterrorizada por ello, y se gastó mucho dinero en evitar los contagios, sin éxito. Respecto a Úbeda, padeció una gran epidemia en 1681, coincidiendo con años anteriores pésimos por malas cosechas y hambre. Muchos historiadores antiguos dan fechas erróneas sobre el comienzo de la epidemia en Úbeda porque las autoridades municipales actuaron tarde y mal, y no se recoge claramente en las actas de plenos, pese a estar informados con antelación del peligro. Así el 8 de abril se les avisa otra vez desde la Corte para que vigilen el contacto con la ciudad de Jaén, «por estar ya muy enferma de contagio». Por entonces habría bastantes contagiados: pude localizar datos en el archivo parroquial de san Isidoro, con fecha 4 de abril. En sus libros de entierros se escribe que se enterró allí 'por caridad' a una viuda llamada María del Salvador, pobre de solemnidad, fallecida por 'achaque pestilente'. Llama la atención que todavía seguían usando estas fosas parroquiales para enterrar apestados, incluso en mayo, cuando fue el entierro de dos hermanas doncellas, pobres de solemnidad «por lo que no se dijo ni oficio ni misas». Se llamaban Juana y Lucia, y murieron el mismo día por la peste Negra. La virulencia del contagio obligó al fin a las autoridades a aceptar la realidad del problema: en junio se prohíben entierros en iglesias y todos los contagiados serán confinados en el Hospital de Santiago, y enterrados allí los difuntos, en improvisado carnero, alcanzando la enfermedad cotas aterradoras en verano, sobre todos entre sectores más pobres. Pero debo acabar ya: el 8 de octubre se ordena abrir las escuelas, tras afirmar los médicos que habían pasado 40 días sin nuevos enfermos. Los expertos indican que en ello influyó la desaparición de la rata negra, la mayor portadora de peste, sustituida por la rata gris, que se mantiene más a distancia del hombre. Otro factor fue mejorar la higiene; pero, sobre todo aislar a enfermos de patologías contagiosas, y la cuarentena de los que llegaban de fuera, y los cordones sanitarios. Pero en general se sigue con la idea de que el contagio venia del aire, hasta tal extremos que los religiosos para dar los sacramentos a un enfermo, evitaban la cercanía, inventando una especie de pértiga para dar la comunión a los apestados, o el médico, que se acercaba lo justo, y cubierto con una careta y un habito. Algo nos suena esto. Nadie aceptaba que ese enemigo invisible no se podría combatir sin estudiar la cercanía del hombre y los animales.
¿Aprenderemos algo?


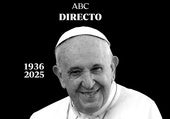







Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.